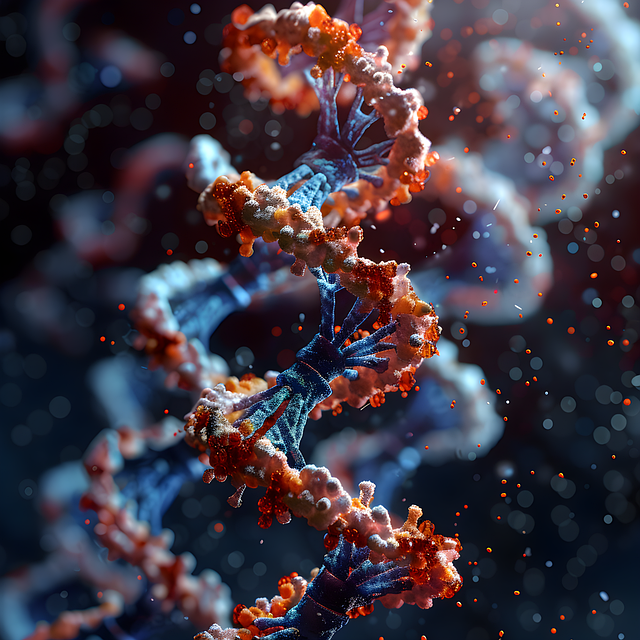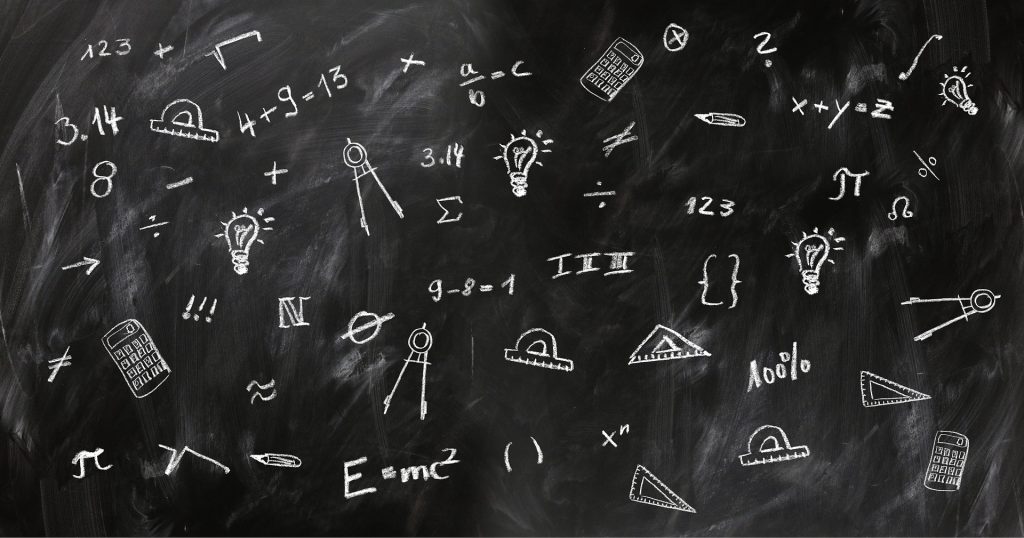Por ACFIMAN
23 de septiembre de 2025
Temas claves
Bosques amazónicos situados en territorios indígenas son “profilácticos”
Las enfermedades infecciosas y las causadas por el clima disminuyen a medida que aumenta la cobertura vegetal a manos de indígenas
En la película Avatar (2009), todos los árboles tienen una conexión electroquímica entre sí -establecida a través de las raíces- a la que pueden acceder los animales e incluso los humanoides inteligentes que habitan en el mundo ficticio de la luna Pandora, un ejemplo de cómo los seres vivos de cualquier reino de la naturaleza pueden convivir en simbiosis. Aunque no tienen una cola neural para intercambiar información mental y emocional como los azulados Na’vi, los pueblos indígenas de la Tierra intentan vivir en equilibrio con su entorno, evitando dañarlo. ¿El resultado? Una mejor salud humana, revela la ciencia.
Según un estudio inédito, publicado en la revista Communications Earth & Environment (del portafolio de Nature), las enfermedades infecciosas y las causadas por el clima disminuyen a medida que aumenta la cobertura vegetal ocupada y utilizada por pueblos indígenas de los países amazónicos, en particular si están reconocidos oficialmente por el Estado.
“Los bosques en tierras indígenas actúan como ‘profilácticos’ contra enfermedades que amenazan a los 33 millones de habitantes de la Amazonía”, afirmó la doctora María Eugenia Grillet, Individuo de Número (Sillón X) de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela (ACFIMAN), profesora e investigadora del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela (IZET-UCV) y coautora del artículo.
Árboles sanadores

Comunidad Yanomami (Amazonas, Venezuela, 2023)/Dr. Oscar Noya Alarcón
De acuerdo con la científica, los indígenas protegen su territorio de la deforestación; por lo tanto, su hábitat sufre menos fragmentación e impactos climáticos, a la vez que sustenta comunidades más saludables, “condiciones que minimizan los brotes de enfermedades”.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) define la deforestación como “la conversión del bosque a otros usos de la tierra, independientemente de que sea inducida por el hombre o no”. La evidencia disponible hasta la fecha sugiere que la deforestación es la principal perturbación ecológica antropogénica causante de la emergencia y reemergencia de enfermedades transmitidas por vectores, infecciosas virales o inducidas por el clima.
La deforestación fragmenta el paisaje y ocasiona la proliferación de bordes o ecotonos, que aluden a “la transición de un ecosistema a otro, así como al estrés inherente a una población en el límite de su tolerancia a condiciones ambientales específicas”, en palabras de la Ecological Society of America. Se forman ecotonos, por ejemplo, donde el agua dulce se encuentra con la salada, el agua se encuentra con la tierra, las mareas de las costas suben y bajan y los bosques se convierten en pastos. “Allí, en ese espacio entre el bosque y otros suelos, se crea un microclima, usualmente más cálido, que atrae a mosquitos y a otras especies portadoras de patógenos. En los bordes también los árboles pierden humedad, por lo que son más propensos a quemarse, dando pie a un escenario lógico: mayor contacto entre los seres humanos y ese ecosistema degradado”, explicó la doctora Grillet.
La Panamazonia
Para este análisis, los expertos internacionales se centraron en la región panamazónica, que abarca ocho países −Brasil (64 %), Perú (10 %), Colombia (6 %), Bolivia (6 %), Venezuela (6 %), Guyana (3 %), Surinam (2 %) y Ecuador (2 %)−, además de la Guayana Francesa (1 %), un límite biogeográfico de aproximadamente 7 millones de kilómetros cuadrados (km²).
En total, entre 2001 y 2019 se notificaron en la Amazonía 28.429.422 casos de 21 enfermedades relacionadas con incendios (cardiovasculares y respiratorias) y zoonóticas o transmitidas por vectores (malaria, leishmaniasis cutánea y visceral, enfermedad de Chagas, hantavirus y fiebre maculosa-rickettsia) en 1733 municipios (el 74,3 % de toda la Amazonía), con una tasa de incidencia de 556,96 por 100 000 personas. Las enfermedades relacionadas con incendios representaron el 80,3 %, siendo las respiratorias las más prevalentes (79,4 %), mientras que las cardiovasculares representaron el 0,87 %. Las enfermedades zoonóticas o transmitidas por vectores comprendieron el 19,7 %, del cual la malaria acaparó el 92,62 % de los reportes. Venezuela, Surinam y Perú exhibieron las incidencias generales más altas. Durante el mismo período (2001-2019), se quemaron 532 571 km² de la Amazonía, con un promedio de 28 030 km² anuales. La mayoría de los incendios (88,7 %) ocurrieron fuera de los territorios indígenas.
Lupa local

Deforestación causada por ganadería en Venezuela (Wikimedia/Christiane Pelda)
Con respecto a Venezuela, se analizaron los tres estados que agrupan el bioma amazónico nacional (Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro), así como los pueblos originarios con su correspondiente estatus (legal o no) y territorio (demarcado o no). “Lamentablemente, no hay tenencia legal por parte de ningún grupo étnico al sur del país, sino territorios autodemarcados o en proceso de autodemarcación”, sostuvo la académica de la ACFIMAN.
La data de salud se obtuvo de los Boletines Epidemiológicos del Ministerio del Poder Popular para la Salud; la relativa a las comunidades y pueblos indígenas se extrajo de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg); de Raisg y MapBiomas Venezuela se utilizaron los mapas y datos de deforestación y uso de la tierra, mientras que lo concerniente a clima, vegetación, población, fuego y otros valores provino de data satelital.
Tanto la malaria como la leishmaniasis son de gran interés para la salud pública de la Amazonía venezolana. De hantavirus, enfermedad de Chagas y rickettsias no hay reportes; tampoco hay registros de enfermedades respiratorias generadas por incendios forestales, “a pesar de ser uno de los sitios más afectados por el fuego en los últimos años”.
Humo de incendios
Fuego no es igual que incendio. El fuego es una quema controlada, mientras que el incendio es un fuego que se propaga descontroladamente, pudiendo causar daños materiales y a la vida. Por ejemplo, los indígenas pemones de la Gran Sabana y del Parque Nacional Canaima en el estado Bolívar combaten incendios forestales con quemas intencionales y localizadas, lo que les permite moldear su entorno, alimentar sus ecosistemas y mejorar sus condiciones de vida.

En el artículo publicado en Communications Earth & Environment, los autores recuerdan que “la exposición de la población humana al humo de incendios forestales está asociada con un aumento de síntomas respiratorios, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, enfisema y cáncer de pulmón, así como bronquitis, asma, dolor de pecho, problemas pulmonares y cardíacos crónicos y aumentos en el riesgo de muerte”.
Uno de los resultados de dicho estudio demostró que los territorios indígenas con alta densidad de bosque (más del 45 %) fuera de sus límites (es decir, territorios no gestionados por indígenas) son capaces de mitigar los impactos y la incidencia de enfermedades relacionadas con los incendios, “actuando como buffer (amortiguador) contra enfermedades respiratorias dentro del territorio indígena y sus alrededores. Este efecto protector es lineal”, señaló la investigadora de la UCV. Sin embargo, en cuanto a las enfermedades cardiovasculares, la incidencia aumenta cuando la densidad de los bordes o ecotonos también aumenta, lo que evidencia un efecto perjudicial de la fragmentación forestal.
Patógenos de animales y vectores
Otro de los resultados de esta investigación, liderada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) a través de Paula Prist (UICN) y Julia Rodríguez Barreto (Universidad de Sao Paulo, Brasil), confirmó que sólo los territorios indígenas con más del 40 % de densidad de bosque pueden contribuir a reducir la incidencia de enfermedades zoonóticas o transmitidas por vectores. En cambio, “cuando la extensión de los territorios indígenas es alta, cualquier incremento en la cobertura forestal fuera de los territorios indígenas puede asociarse con un aumento en la incidencia de la enfermedad, independientemente del grado de fragmentación”, afirman los autores.
Legalización
El estatus legal de los territorios también incide en la salvaguarda de la salud humana. “En territorios no manejados legalmente por indígenas, como ocurre en Venezuela, se incrementa la probabilidad de invasión por minería u otro tipo de explotación que cause deforestación”, precisó la doctora Grillet. A su juicio, “el conocimiento ancestral ayuda a los indígenas a vivir en equilibrio con su ambiente, pero, al no tener derecho legal sobre esas tierras, se eleva el riesgo de que la perturbación ecológica llegue o sea más frecuente”.
Los autores de la publicación concluyeron que la forma en que la extensión de los territorios indígenas se asocia con la mitigación de las incidencias de enfermedades climáticas y zoonóticas o transmitidas por vectores “es compleja, no lineal y altamente dependiente del contexto del paisaje. Nuestros hallazgos refuerzan la importancia de reconocer legalmente los territorios indígenas, no sólo para frenar la deforestación, sino también para mejorar la salud humana local”.
Una parte del todo que también es todo
El bosque tropical amazónico es el único bosque tropical que queda de ese tamaño y diversidad, de acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés). Este bioma es el hogar de al menos el 10 % de la biodiversidad conocida y sus ríos representan hasta el 16 % de la descarga fluvial total a los océanos del mundo. “La protección de esta región es clave no solo para la conservación de la biodiversidad, sino para la prestación de servicios ecosistémicos clave para los seres humanos, como el suministro de agua dulce, el secuestro de carbono y la regulación del clima”, resaltan los autores en el artículo de Communications Earth & Environment.
Este año, la ACFIMAN inició un proyecto sobre la Amazonía venezolana, coordinado por la doctora Grillet, que busca, entre otras cosas, evaluar el impacto de la minería y la deforestación en el surgimiento de nuevas especies vectoras de patógenos, como el mosquito Nyssorhynchus rondoniensis recientemente descubierto en el estado Bolívar infectado con Plasmodium falciparum, el principal responsable de la malaria grave y mortal en humanos.
La próxima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) se celebrará del 10 al 21 de noviembre de 2025 en Belém (Pará, Brasil), punto de entrada a la Amazonía brasileña. “Particularmente, la COP30 abordará el tema de la conservación de los bosques y la biodiversidad y su nexo con los pueblos indígenas”, acotó la académica.
Los humanos todavía tienen la oportunidad de salvar su Pandora amazónica, similar a los avatares de James Cameron.
Referencia:
Barreto, J. R., Palmeirim, A. F., Sangermano, F. et al. Indigenous Territories can safeguard human health depending on the landscape structure and legal status. Commun Earth Environ. 6:719.
Fotografía principal: Cortesía www.nature.org